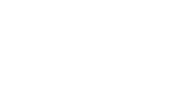Más grandes que la culpa/1 – Las palabras sin aliento de las víctimas son las que más valen
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (44 KB) el 21/01/2018
 «La Biblia conoce el lamento. El lamento es un momento extremadamente crítico en la relación con Dios, hasta que Dios consuela al hombre y el hombre consuela a Dios. La profecía y la liturgia acarrean los lamentos hacia delante y hacia atrás, entre el cielo y la tierra»
«La Biblia conoce el lamento. El lamento es un momento extremadamente crítico en la relación con Dios, hasta que Dios consuela al hombre y el hombre consuela a Dios. La profecía y la liturgia acarrean los lamentos hacia delante y hacia atrás, entre el cielo y la tierra»
Paolo De Benedetti, La llamada de Samuel y otras lecturas
Empezamos hoy la lectura y el comentario de los dos libros de Samuel. Comienza el tiempo de una alegría nueva, una alegría que solo el contacto interior con el inmenso texto bíblico proporciona, a veces. Sobre todo al principio, en el sábado de la espera, cuando la alegría auroral inunda el alma antes de saber qué palabras nacerán de este nuevo encuentro con las palabras in-finitas de la Biblia. Antes de saber si seremos capaces de convertir esas palabras en un discurso acerca de nuestro tiempo y de nuestros reinos, llantos, vocaciones, traiciones y oraciones.
El texto de Samuel contiene algunos de los personajes y episodios más populares y admirables de la Biblia, de la historia del arte, de la literatura, de la piedad popular y de todas las palabras que el genio humano ha sabido escribir. Es suficiente pronunciar un solo nombre: David, y citar una sola ciudad: Belén. Si aquellos lejanos escritores no hubieran guardado y transmitido estas historias, Miguel Angel, Bernini y Alfieri habrían dispuesto de menos palabras para embellecer el mundo. Y todos seríamos más pobres.
Pero para acercarnos a estos textos y recibir su bendición es necesario que hagamos un concreto e intencionado ejercicio de ascesis. Es necesario que intentemos ser capaces de no temer las impurezas, los mestizajes, las contaminaciones y los pecados. Es necesario que miremos a la cara los delitos que muchas veces ocurren en las zonas limítrofes y en esos lugares inseguros y oscuros que son las encrucijadas de las calles, con sus cruces y sus crucificados. No encontraremos a David si no sentimos en la carne de nuestra alma su pietas hacia Saúl, su depravada pasión por Betsabé, su grito de dolor tras la palabra del profeta Natán. Los personajes de la Biblia – como los de todas las obras maestras de la narrativa, o tal vez más – solo nos cambian si se encarnan en nosotros. Si morimos con Urías, el hitita. Si entramos al templo desesperados y llenos de esperanza con Ana; si con ella y como ella nos lamentamos, lloramos y pedimos un niño que ponga fin a nuestra esterilidad; si mujeres y hombres engendramos después al hijo de la promesa. Si volvemos después al templo con Ana y con su hijo Samuel para cantar con ella su Magnificat. Si lo volvemos a cantar otro día con Isabel, la estéril, y con María. Si oímos una noche que nos llaman tres veces por nuestro nombre; si no reconocemos la voz que nos llama pero un amigo nos dice: “Es el Señor”, y nosotros le creemos y pronunciamos dos maravillosas palabras: “Aquí estoy”.
Los libros de Samuel están poblados por hombres y mujeres que no son peores ni mejores que nosotros, sus lectores. Son exactamente como nosotros. Tan inmensos, fieles e infinitos como nosotros. Tan frágiles, infieles y pecadores como nosotros. Es posible que el mensaje humano y ético más alto de la Biblia sea la humildad verdadera de aquellos antiguos escritores hebreos que quisieron poner como fundamento de su historia sagrada, como pilar de su historia con el Dios más alto y verdadero, a hombres y mujeres de carne y hueso. A Sara, a Rebeca, a Jacob el engañador, a los fundadores de las tribus de Israel que venden a un hermano soñador por dinero. A Moisés, el homicida; a Aarón, el constructor del becerro de oro. A David, un asesino imagen del Mesías. La Biblia no ha tenido miedo de los hombres ni de las mujeres enteras. Así nos da su palabra más hermosa: si quieres encontrar a Dios en la tierra, debes frecuentar la tierra sucia y manchada de las mujeres y los hombres de verdad.
El libro de Samuel está ambientado en un momento de cambio de época en la “historia teológica” de Israel: entre el final del tiempo de los Jueces y el nacimiento de la monarquía (que la cronología clásica sitúa alrededor del año mil antes de Cristo). Es un libro sobre la frontera, un libro de frontera. La misma figura de Samuel es una frontera y un paso. Samuel, el último Juez, consagra al primer Rey; es primicia de una nueva profecía en Israel y en el mundo, pero también heredero de la arcaica figura del adivino-chamán, muy común en los pueblos cananeos y en Egipto. Promiscuo y mestizo, como todas las fronteras, fin y principio, ocaso y alba, vado, luchador nocturno, Jacob e Israel.
La extraordinaria belleza narrativa y espiritual de estos libros depende también decisivamente de la presencia de muchos otros protagonistas, magistralmente descritos. Entre ellos hay muchas mujeres, muchas oraciones de mujer, mucho dolor, muchas víctimas y muchísima belleza.
«Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná... Tenía dos mujeres: una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no los tenía» (1 Samuel, 1,1-2). El libro se abre con una rivalidad entre mujeres, un conflicto entre dos mujeres: «Su rival la insultaba ensañándose con ella para mortificarla porque el Señor la había hecho estéril. (...) Ana lloraba y no comía» (1,6-7). Ana ("la seductora") y Feniná ("la fecunda") son dos mujeres con dos riquezas distintas. Pero en el mundo antiguo la fecundidad era superior a la belleza, y la mujer estéril era humillada por la vida y por la religión («YHWH la había hecho estéril»). La belleza del cuerpo y del corazón venía después de la “belleza” del vientre. Los hijos son el primer paraíso de la Biblia, su vida eterna, la verdad de la Promesa y de la Alianza. En sus rostros resplandece la imagen de ese Dios distinto y único. Para que el hombre bíblico pueda vislumbrar la imagen de YHWH sobre la tierra no basta mirar a Adán, ni tampoco a Eva. Debe verla en un hijo, cada niño es un Emmanuel (Dios con nosotros).
Este humanismo espléndido y fascinante, sin embargo, ha complicado durante milenios la comprensión de la verdad y la dignidad de las mujeres, de todas las mujeres, antes e independientemente de ser madres en la carne. En estos primeros versículos de Samuel encontramos un eco del grito de todas las mujeres aplastadas y mortificadas, en un mundo de hombres que a veces las amaban pero en general no las entendían, incluso cuando eran fecundas y seductoras. Pero algunas veces la Biblia consigue agujerear el tiempo y darnos frases sorprendentes, que no deberían estar ahí pero están. La profecía de la Biblia no es monopolio de los profetas. La Biblia entera está rociada con ella, y aflora cuando una página se eleva sobre su tiempo, sobre su idea de Dios, del hombre y de la mujer, para hablarnos de otro Dios que todavía no está, de un hombre y una mujer más grandes que su culpa, su mundo y su religión. Estas son sus páginas más hermosas, verdaderamente infinitas. Como estas palabras de Elcaná: «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos?» (1,8). Palabras maravillosas, que aún hoy se repiten, mezcladas con lágrimas, en las casas de muchas parejas que se aman con un amor al que las lágrimas dan una capacidad distinta de generar.
La relacionalidad rival y antagonista, que muchas veces aparece en la Biblia, no es exclusiva de los varones. La sabiduría antropológica de la Biblia nos dice que también las mujeres tienen su rivalidad (Sara, Agar, Raquel y Lía…) vinculada a la capacidad de engendrar. Los varones, por lo general hermanos, luchan por la primogenitura y el poder; las mujeres compiten por la vida y no son hermanas. La diversidad de la mujer, su talento especial y más grande que el masculino para muchas cosas, no la exime de esta típica enfermedad de la vida juntos. Incluso, aun siendo verdaderamente distintos, las mujeres y los hombres son verdaderamente iguales, similares, semejantes, un espejo, un ezer-kenegdo uno de otra.
La rivalidad, aquí también, va acompañada de otra constante del humanismo bíblico: la predilección. «Elcaná solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Siló... Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Feniná para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba una ración especial, puesto que era su preferida» (1,3-5).
Pero la predilección y el amor sincero de su marido no son suficientes para consolarla. Ana deja el banquete sacrificial y se dirige al templo de Siló, donde trabaja Elí, el jefe de los sacerdotes: «Ella estaba llena de amargura y se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar» (1,10). Es un lamento, un llanto-oración por un hijo, recitado en el corazón, en una intimidad que el hombre Elí tampoco entiende: «Como Ana hablaba para sí y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí la creyó borracha. (...) Ana respondió: “No es así, señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor, estaba desahogándome ante el Señor. (...) Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción"» (1,13-16). Ciertos dolores y ciertas angustias, de todos pero sobre todo de las mujeres, no se pueden decir en voz alta, porque la vida les ha quitado el aliento. Pero la Biblia ha querido registrar esas palabras roncas para que acompañen a las nuestras. Ha conservado para nosotros las palabras ahogadas más íntimas de las víctimas, de los esclavos, de los siervos; las palabras más bellas de todas las oraciones: «"Acuérdate de mí… no te olvides de tu sierva» (1,11).
No existe una oración más humana y verdadera que “acuérdate de mí”, “no me olvides”. Estas son las primeras palabras de todos, pero sobre todo de las víctimas, de los pobres, de los aplastados por la vida y por los poderosos. Las palabras “Escucha Israel y recuerda” que tu Dios te ha liberado de Egipto, son solo una parte de la vida y de la fe. Antes de este “recuerda” dirigido a Israel, que abre el primer mandamiento de la Ley (Dt 6,5) está el “recuerda” gritado por las víctimas a Dios, que abre el primer mandamiento de la vida.
En la tierra, cada día se eleva muchas veces la súplica “acuérdate de mí, oh Dios” pronunciada y gritada por los pobres y oprimidos que no conocen el nombre de Dios o lo han olvidado, o no han rezado nunca antes de lanzar ese grito al cielo. Un grito más verdadero y bello que todos los salmos de David. Muchas personas aprenden a rezar por “exceso de dolor”, gritando: “acuérdate de mí”, “acuérdate de mi hijo”, “no te olvides de mi hermano”. Son muchas personas, muchos hombres. Sobre todo muchas mujeres, que mantienen viva la oración de la tierra diciendo “acuérdate” y “no te olvides”.
descrgar pdf artículo en pdf (44 KB)