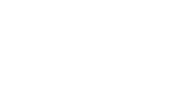Más grandes que la culpa/2 - El don de los hijos recibidos como don es la gramática de la existencia
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (46 KB) el 28/01/2018
 «Dame de comer
«Dame de comer
dame de beber…
El hambre es misteriosa
llamada
eleva y humilla sujeta suelta,
te sujeto me suelto.
Dame agua
dame la mano
que estamos
en el mismo mundo.»
Chandra Livia Candiani, Dammi da mangiare
Dios escuchó el grito de Ana y «se acordó de ella» (1 Samuel 1,19) como se acordó de su pueblo esclavo en Egipto tras la primera oración colectiva de la Biblia (Éxodo 2, 23). El Dios bíblico sabe escuchar a todos, sobre todo a las víctimas. Los ídolos son sordos y mudos porque están muertos. YHWH está vivo porque tiene “oído” y puede escuchar. Podemos despertarle de su sueño y captar su atención si estamos en un barco y hay una tempestad.
Cuando Dios parece sordo y no responde a nuestra oración, la metáfora del sueño le permite seguir estando vivo y existiendo. Podemos seguir rezando en el tiempo del silencio de Dios siempre que creamos que está simplemente dormido y que nuestro lamento puede despertarle. Sin embargo, si nos convencemos de que el cielo es sordo porque está vacío sin más, entonces dejamos de creer y por consiguiente de rezar. Dios puede estar vivo aunque no responda. La Biblia nos dice que debemos ponerle difícil el sueño con nuestros gritos. La oración-lamento de Ana consigue despertar a Dios. Es una garantía y una esperanza para las oraciones de otras mujeres y hombres que no consiguen despertar a Dios, para todas las personas que han rezado como ella pero sus hijos no han nacido o no se han curado. Ellas y nosotros podemos usar las palabras de Ana para seguir creyendo y esperando. Quizá hasta el final, cuando se despierte para abrazarnos mientras emprendemos el último y confiado vuelo a la vez que decimos por última vez: “aquí estoy”. La fe está viva y es verdadera aunque sea confianza en un Dios que duerme y al que intentamos despertar. Toda la vida.
Después de rezar en el templo de Siló, Ana «se fue por su camino, comió y no parecía la de antes». Elcaná «se unió a su mujer Ana, que concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel» (1,18-20). Nacido el niño, el padre subió de nuevo al templo en una peregrinación anual convertida en acto de acción de gracias: «Ana se excusó para no subir, diciendo a su marido: Cuando destete al niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Señor y que se quede allí para siempre» (1,22). Ambos padres, juntos, confirman el voto de Ana («si le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza»: 1,11), pero la madre se toma la libertad de retenerlo durante el tiempo del destete (al menos tres años). Para esta decisión, Ana no pide permiso ni a su marido (que en cualquier caso, según el relato, está de acuerdo) ni a Dios, porque pertenece al ámbito de las decisiones fundamentales e íntimas que las mujeres pueden tomar por sí solas. Las madres (Ana en la lengua hitita significaba “madre”) no son dueñas de sus hijos, pero tienen una autoridad natural y sagrada sobre sus primeros pasos que ni la ley ni la religión pueden ni deben obstaculizar. Esta riqueza-don de las mujeres, grande y exclusiva, las hace semejantes y solidarias entre sí antes y después de las grandes diversidades de la vida, como expresión profunda y fundamental de la ley de la vida.
Después, llega un día en que esta intimidad especial y única madre-hijo termina. Debe terminar para que el hijo sea engendrado por segunda vez. Ese día hace falta un amor-gratuidad que no está necesariamente presente en la primera generación. Las madres nos engendran cuando nos traen a la luz y nos vuelven a engendrar cuando nos pierden para hacernos capaces de poder dar nuestro don. Este segundo nacimiento puede asumir muchas formas. El texto bíblico no nos describe las emociones y los sentimientos de Ana, si bien incluye en la narración algunos detalles como este, delicadísimo, que nos lleva al corazón de muchas madres que han acompañado y siguen acompañando con actos parecidos el don de sus hijos: «Su madre le hacía un vestido pequeño que le llevaba de año en año» (2,19). Samuel, Sansón o Isaac no son los únicos hijos donados después de haber sido recibidos como don. A todos los hijos les llega el momento de ser “dados al Señor”. Y si no les llega, es un problema para los hijos y para las madres. Cuando el padre y la madre - la madre de un modo distinto y especia - intuyen que deben dar al hijo que han recibido como don, al que han “destetado” y preparado para la vida (todos sabemos que los hijos son don y providencia, pero sobre todo lo saben las mujeres, los hombres y las familias que no han recibido estos dones), comprenden que los hijos no son de su propiedad y que ellos mismos no son sino guardianes de su amanecer. Por eso deben dejarlos marchar. Este es otro signo de la gratuidad radical que se encuentra en el origen de la vida y de las generaciones: «El Señor me ha concedido mi petición. Por eso yo se lo cedo al Señor de por vida» (1,27-28).
Llegó el día del viaje de Ana con Samuel al templo de Siló: «Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa del Señor, en Siló, al niño todavía muy pequeño» (1,24). El tono y el ambiente de este viaje recuerdan mucho al que hizo Abraham al monte Moria, para dar a otro hijo recibido como don por otra mujer estéril. En el don de los hijos recibidos como don es donde aprendemos una y otra vez la gramática de la existencia bajo el sol, donde descubrimos una y otra vez que toda la vida se nos da para que podamos darla de nuevo, libre y gratuitamente. Hasta el final, cuando entreguemos el espíritu que se nos dio el primer día y seamos capaces de hacerlo porque nos hemos ejercitado en esta reciprocidad primaria durante toda la vida.
Aquí nos encontramos con el canto de Ana, uno de los más hermosos de toda la Biblia. Es un himno maravilloso, que el escritor bíblico ha querido situar después del don del hijo recibido como don, no cuando Ana se queda encinta ni tampoco después del parto. Es el canto de la gratuidad recíproca. Para poder entonar estos cantos de liberación y de resurrección, la condición existencial idónea es la de quien lo ha recibido todo y luego lo ha dado todo. Solo los pobres pueden cantar el magníficat: «Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios… Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor; los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan; la mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía… El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso» (2,1-8).
El mundo donde vive Ana no es como el que describe su canto. En su ciudad, en las otras tribus de Israel, en los pueblos cananeos de alrededor, en el templo de Siló desde donde se eleva su voz, los pobres permanecen en la basura, los hambrientos (no los saciados) buscan pan y trabajo (sin encontrarlo) y no dejan de tener hambre. Así pues, su canto es profético, como el de Isaías, como el Magnificat de María (que algún comentarista antiguo atribuía a Isabel por ser estéril como Ana). Como cualquier otra profecía, es un “ya” que indica un “todavía no”. El pequeño Samuel es el “ya” de Ana, su trozo de tierra de promisión desde el que puede elevarse y divisar en el horizonte la tierra de todos que mana leche y miel. Para que algún “todavía no” de hoy pueda convertirse en un “ya” mañana, alguien debe tener fuerza suficiente para ver y cantar pobres levantados mientras son humillados, hombres saciados mientras padecen hambre, ricos humillados mientras son poderosos e invencibles. Las liberaciones no se realizan si antes no se ven, se piden y se cantan. Pero la profecía necesita un pequeño “ya”, un niño; y el ya-niño necesita de alguien que cantando le permita encarnarse dentro del “todavía no”. Demasiados pobres, humillados y hambrientos no se levantan, y demasiados ricos y poderosos no se humillan porque faltan las experiencias del “ya” o porque faltan los cantores del “todavía no”. Nuestro tiempo no sufre tanto por la indigencia del “ya” como por una gran pobreza de profetas, que son los únicos capaces de ver y cantar que necesitamos un “todavía no” más grande que nosotros, capaz por ello de generar para nuestros hijos un presente mejor que el nuestro. Ninguna generación puede dejar a la siguiente una tierra mejor si mata el “todavía no”, si lo rebaja demasiado o si lo aplasta contra el propio “ya”.
Ana, María y los profetas mantienen viva la promesa sin empequeñecerla, nos ayudan a no confundir los ríos de Babilonia con el Jordán y, mientras cantan su Magnificat, nos invitan a preguntar: “Centinela ¿cuánto falta para la aurora?” Mientras encontremos energías en el corazón y en la mente para cantar estos magníficats y mientras seamos suficientemente pobres como para cantarlos con verdad y dignidad, siempre podremos esperar que la noche acabe y que la aurora nos sorprenda. La noche se hace infinita si dejamos de cantar con Ana, si nuestras no-resurrecciones y las de otras víctimas nos convencen de que no hay amanecer, de que no hay centinela, de que no hay nada que preguntar ni un Dios a quien despertar. La Biblia ha guardado para nosotros la posibilidad del magníficat, pero no puede cantarlo por nosotros. Para entonarlo hace falta nuestra voz y, antes, nuestra fe en que esas palabras pueden tener cabida en nuestras noches.
En esas noches infinitas podemos toparnos, tal vez por casualidad, con el himno de Ana. Y sin pedirle permiso, podemos tomar prestadas sus palabras para empezar de nuevo a rezar, a cantar y a esperar. No hay oración más bella que la que susurra una persona que había dejado de rezar por el exceso de dolor y un día, ya sin palabras, encuentra sus palabras perdidas en las palabras de la Biblia. Siente que han sido escritas solo para él o para ella. Siente que estaban allí, esperando como un don en el tiempo infinito del adviento. Y la palabra se sigue haciendo carne.
descarga el pdf artículo en pdf (46 KB)