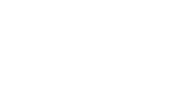El árbol de la vida – La llamada se dirige a un «extranjero residente»
por Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 27/04/2014
descarga el pdf en español

"Más tarde entendí, aunque nunca he terminado de saberlo y comprenderlo del todo, que sólo en el total ser-en-este-mundo de la vida es posible aprender a creer.” (Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumisión).
La primera vez que aparece la palabra “mercado” en el Génesis (23,16) es en la compraventa de una tumba, como anticipo de la Tierra prometida. El primer trozo de la tierra de Canaán que pasa a ser propiedad de Abraham es el campo que compra para enterrar a su mujer Sara. Dios le había prometido la «propiedad» (ahuzzá: 17,8) de la tierra prometida, pero la única tierra que consigue tener en «propiedad» (ahuzzá: 23,4) es una tumba.
Muchas veces aquellos que siguen una voz y se ponen sinceramente en camino llegan a ver la tierra prometida, a amarla e incluso a habitarla, pero sin convertirse en sus propietarios. Sara muere en la tierra de Canaán, pero como extranjera, como visitante. «Yo soy un simple forastero (ger) que reside (tosab) entre vosotros» (23,4), dirá Abraham al comienzo de la negociación con los hititas para la compra de la tierra donde sepultará a su mujer. En esa misma tierra, el campo y la cueva de Makpelá, serán enterrados también Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Esta primera propiedad sepulcral nos dice mucho acerca de la vocación de Abraham, pero también acerca de la aventura de todos los que tratan de seguir en su vida una voz, una llamada. La condición de extranjero, el hecho de caminar por tierras extraña y la tienda desmontable del arameo errante son esenciales para el que responde, o lo intenta.
Si Sara y Abraham sólo fueron propietarios de una tumba, eso quiere decir que hay que habitar, amar y enriquecer la tierra prometida, pero sin poseerla. Este relato no expresa sólo la importancia de la sepultura de los cuerpos para aquella cultura (y para la antigüedad en general, como muestra el mito griego de Antígona). Nos dice también que el hecho de atravesar la tierra prometida sin poseerla es una expresión elevada de esa gratuidad que es la naturaleza más verdadera de toda vocación. Al comprar la tierra de los hititas como tumba de Sara, Abraham transforma ese territorio en un “lugar”, que con el tiempo se convertirá en lugar sagrado. Pero el mensaje más profundo que encierra la historia de la tumba de Sara consiste en no hacer de las propiedades y de los lugares la tierra prometida, que siempre estará delante de nosotros.
Es muy interesante y revelador de toda una cultura medio-oriental antigua y de sus prácticas contractuales (cuyas huellas se conservan en parte en los zocos de Damasco o Teherán), el proceso de contratación entre Abraham y el propietario del campo. El precio de venta surge como un detalle casi marginal dentro de una conversación en la que se alternan ofrecimientos generosos con alabanzas y reconocimientos a la dignidad y al honor de la otra parte: «A ver si nos entendemos, señor; tú eres un príncipe poderoso entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta» (23,6). Pero Abraham responde: «Si estáis de acuerdo con que yo sepulte a mi muerta… interceded por mí ante Efrón, hijo de Sójar, para que me dé la cueva de la Makpelá … que me la dé por lo que valga» (23, 8-9). Efrón parece estar dispuesto incluso a regalarle el terreno: «No, señor, escúchame: te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy» (23,11). Entonces Abraham «hizo una reverencia ante el pueblo», y dijo: «A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo» (23,13). Hasta este momento del diálogo no aparece el precio: «Señor mío, escúchame: cuatrocientos siclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí?» (23,15). Abraham pesó los cuatrocientos «siclos de plata corriente en el mercado» (23,16), y así «el campo y la cueva que hay en él pasaron a ser propiedad de Abraham, recibida de los hijos de Het» (23,20). Un siclo (shekel) era una medida de peso, unos 11 gramos. Un precio alto si se compara con el precio pagado por Jeremías por un campo (17 siclos de plata, Jer 32,9), o con las treinta monedas de plata pagadas por la traición de Judas (que podían ser denarios romanos [3,9 gramos] o también siclos, mucho más usados en Jerusalén en aquellos tiempos).
Este diálogo “económico” entre Abraham y Efrón, a pesar de la complejidad de sus símbolos, muchos de los cuales nos quedan ya muy lejos, nos dice que los intercambios económicos son encuentros entre personas, y son encuentros auténticamente humanos cuando no los privamos de todas las dimensiones de lo humano, en particular de la palabra. «El primer bien que se intercambia en el mercado es la palabra», me dijo un día un amigo africano, de una tierra donde todavía quedan mercados no ocupados por la lógica de nuestro capitalismo individualista-financiero que está transformando el mundo en un hipermercado sin personas, sin encuentros, sin palabras, sin honrar ni reconocer el rostro del otro. Se debe “hacer honor” a las deudas, pero antes, en los mercados, se puede y se debe honrar a las personas. Si no, la vida económica se entristece y nosotros con ella. Pero este antiguo encuentro comercial nos dice también que un contrato, en el que se paga «lo que vale», puede ser, como normalmente es, un instrumento más idóneo que el don para obtener cosas importantes de otros con los cuales no tenemos una relación basada en el don recíproco. El don sólo es bueno y relacional y moralmente superior al contrato cuando existen buenas razones para ofrecerlo y para recibirlo, como nos recuerda también Isaías: «El que anda en justicia y habla con rectitud, el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que sacude la palma de la mano para no aceptar soborno» (33,15). El don, cuando no hay una buena razón para la gratuidad, es el «regalo» del que habla Isaías: las regalías, las propinas sin gratuidad del rey-faraón.
El mundo, desde los juegos de azar hasta la sobreexplotación de la tierra, está lleno de ganancias «fruto de atropellos» que después se convierten en «regalos», que las entidades sin ánimo de lucro no deberían aceptar, sino que más bien deberían «sacudir las manos», cosa que todavía ocurre muy raramente. Un contrato puede ser un buen instrumento incluso para comprar el primer trozo-anticipo de tierra prometida, para enterrar dignamente a una esposa. Las experiencias económicas y sociales más innovadoras y amigas de los pobres que hemos creado a lo largo de nuestra historia siempre han sido y siguen siendo una mezcla de don y contrato, de gratuidad y deber, de regla monástica y gracia, de obligación y libertad, contratos al servicio del don y dones al servicio del contrato.
Pero el Génesis nos sugiere también que el contrato, al igual que el don, es profundamente ambivalente (no olvidemos que la ambivalencia es una clave de lectura indispensable para penetrar en los textos bíblicos y en la vida). Tres capítulos más tarde (26, 29-34), descubriremos que el segundo “contrato” de compraventa del Génesis es la compra de la primogenitura de Esaú por parte de Jacob a cambio de un «plato de lentejas». La Biblia considera legítimo el contrato de compraventa lentejas-primogenitura (la primogenitura no volverá a Esaú), pero hay una explícita condena moral, porque el precio es demasiado bajo: «Así desdeñó Esaú la primogenitura» (25, 34). Abraham apreció el campo en el que sepultaría a su esposa y pagó un precio alto; Esaú, al contentarse con tan poco, dijo lo poco que apreciaba su estatus. Los precios deberían indicar valores, y cuando no lo hacen son precios equivocados, hoy como ayer.
El mundo siempre ha sufrido por la existencia de precios demasiado altos, que han excluido de la posesión de bienes importantes a multitudes de pobres. Pero hoy nuestro capitalismo sufre también por precios demasiado bajos: materias primas o alimentos intercambiados a un precio menor que el de un «plato de lentejas», precios que no expresan el valor ni los valores porque son fruto de la especulación o de una visión egoísta y miope que no incluye en sus cálculos el uso futuro de los recursos por parte de nuestros hijos y nietos, un futuro que nuestro capitalismo valora menos que «un plato de lentejas».
Al final de la estupenda aventura de Abraham, el padre de todos, una historia que me ha amado mucho al revivirla, la última palabra debe ser para todos los emigrantes que como Abraham y Sara, han muerto y siguen muriendo en tierra extraña pero sin tener los “siclos” necesarios para comprar una tumba para sus esposas. Abraham compró la tumba de la Makpelá también por ellos, como anticipo de una tierra sin señores: la tierra prometida.
Todos los comentarios de Luigino Bruni en Avvenire están disponibles en el menù Editoriales Avvenire