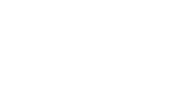Bienes – Léxico de la vida buena en sociedad/3
por Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 13/10/2013
 En estos tiempos, dominados por la técnica y las finanzas invisibles sin rostro humano, los protagonistas de la economía siguen siendo las personas y los bienes. Todo acto económico, desde el consumo hasta el trabajo, el ahorro o la inversión, es una interacción de personas y bienes. Incluso cuando las personas actúan dentro de instituciones complejas, con reglas y contratos, donde los bienes pierden materialidad y parecen desvanecerse, al principio y al final de todo acto económico siempre hay bienes y personas. Por eso, para poder escribir un nuevo léxico económico, es necesario y urgente que, en paralelo a la reflexión sobre las personas (como ciudadanos, “consumidores”, empresarios, inversores o trabajadores), elaboremos también nuevas ideas acerca de los bienes, los objetos de la economía y los nuevos hábitos de consumo y de vida.
En estos tiempos, dominados por la técnica y las finanzas invisibles sin rostro humano, los protagonistas de la economía siguen siendo las personas y los bienes. Todo acto económico, desde el consumo hasta el trabajo, el ahorro o la inversión, es una interacción de personas y bienes. Incluso cuando las personas actúan dentro de instituciones complejas, con reglas y contratos, donde los bienes pierden materialidad y parecen desvanecerse, al principio y al final de todo acto económico siempre hay bienes y personas. Por eso, para poder escribir un nuevo léxico económico, es necesario y urgente que, en paralelo a la reflexión sobre las personas (como ciudadanos, “consumidores”, empresarios, inversores o trabajadores), elaboremos también nuevas ideas acerca de los bienes, los objetos de la economía y los nuevos hábitos de consumo y de vida.
Hoy, como ayer y como mañana, la economía cambia y evoluciona o involuciona, cuando cambian, evolucionan e involucionan los bienes y las personas. Entre las personas y los bienes existe una misteriosa relación de reciprocidad. Si bien es cierto que los bienes están subordinados a las personas (ya que solo ellas tienen libertad y por lo tanto responsabilidad), una vez generados, los bienes adquieren vida propia y una gran capacidad de cambiar nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra libertad. Es una ley formidable de la existencia humana, de la que los grandes mitos se hacen eco de distintas maneras. Los hijos que engendramos cambian radicalmente y para siempre nuestra vida. Pero también las cosas que construimos nos cambian para bien o para mal, nos transforman y no nos dejan nunca indemnes. Es verdad que cada vez que nace un niño el mundo ya no es el mismo. Pero el mundo también cambia continuamente, aunque de una forma distinta y nueva, por nuestros productos, nuestros encuentros y nuestros bienes. Cultivamos y guardamos la tierra creando, intercambiando y consumiendo bienes.
Para referirse a las mercancías, los primeros economistas eligieron la palabra “bienes”, un término que tomaron prestado de la filosofía y la teología. La palabra ‘bien’ deriva de la categoría moral de bueno, bonum. Así pues, es bueno aumentar los bienes cuando estos son cosas buenas que aumentan el bien de las personas, las familias y las ciudades, el Bonum commune. Por este motivo, la reflexión ética sobre la economía se basaba al principio en la hipótesis de que no todas las mercancías y las cosas de la economía eran bienes (cosas buenas). Así, por ejemplo, no se podría comprender la antigua reflexión ética sobre los vicios (lujuria, gula, avaricia, envidia…) fuera de este hermanamiento entre los bienes y el Bien, y entre los bienes y las necesidades.
Pero en un momento determinado de la trayectoria cultural y antropológica de Occidente, los individuos dejaron de aceptar que alguien (la tradición, la sociedad, la religión, el padre…) les dijera cuáles eran los bienes “buenos” y cuáles las necesidades “verdaderas” y las cosas verdaderamente útiles. El sujeto se convirtió así en el único que podía decir, a través de la demanda en el mercado, si una cosa era para él un bien o no. Así es como la riqueza nacional se convirtió en el conjunto de estos bienes (objetos y servicios) definidos como tales por cada una de las personas y el PIB en la medida de estos bienes. Nuestra riqueza económica se ha ido poblando de una miríada de bienes distintos cuyo común denominador es la moneda: los antibióticos, las entradas para ver a Pirandello y a Ibsen en el teatro, las flores que regalamos a un ser querido, los bienes relacionales, pero también el coste de los servicios jurídicos que generan nuestros litigios y delitos, las minas antipersona, las máquinas tragaperras y la pornografía. Todos son bienes, todos es PIB, todo es crecimiento, todo es trabajo, dicen algunos. Pero no es difícil imaginar la calidad humana del trabajo de una mujer que tenga que imprimir material pornográfico en una empresa, para vivir y para enriquecer a quienes especulan con esos ‘bienes’. No todo el trabajo y no todos los puestos de trabajo son buenos ni nunca lo han sido. Los bienes han perdido contacto con el Bien y cuando eso ocurre faltan las categorías culturales para entender que no siempre el aumento de los bienes es un Bien, que no todos los bienes son buenos y que no todo crecimiento aumenta la felicidad o el bienestar. El contraste entre nuestros bienes y el bien aparece con toda su trágica claridad en el medio ambiente, que es, con demasiada frecuencia, el lugar donde se entrelazan los bienes individuales con el Mal común.
¿Qué criterio ético tenemos hoy para decir si un aumento del tanto por ciento del PIB es un bien o es un mal? Deberíamos ser capaces de conocer cómo y en qué ‘bienes’ ha cambiado el PIB, pero no lo somos. Mas, sin dejar de reconocer todo esto con todo su dramatismo, debemos tener muy en cuenta que una de las condiciones de la democracia es que en el mundo hay más bienes que las cosas que yo considero buenas, porque podría ocurrir (como ocurre) que las cosas que para mí son bienes para otros o para la mayoría no lo sean. Un ejercicio fundamental de la democracia es tolerar la existencia de más bienes que los que nos gustan. Pero esto no debe impedir que nos hagamos preguntas difíciles y arriesgadas sobre la naturaleza moral de los bienes económicos y convencernos mutuamente de la bondad de nuestros bienes y de los de los demás.
Una última nota para terminar. En la tierra hay muchos bienes (y males) que no son mercancías, es decir, muchas cosas que tienen un valor pero no un precio, aunque se está llevando a cabo una rapidísima transformación de (casi) todos los bienes y los males en mercancías. Podría elaborarse un nuevo indicador de bienestar calculando la diferencia entre los bienes y las mercancías. Nos daría una idea de cuánta gratuidad resiste al imperialismo de las mercancías. Pero bajo el mundo de las cosas, hay más. El valor económico de los bienes es tan solo una mínima parte de su valor total. Generamos mucho más bien de lo que los precios y el PIB son capaces de medir, un ‘crédito de valor’ que tal vez compense, al menos en su conjunto y parcialmente, la deuda de tantos males que no se han resarcido adecuadamente con moneda, porque son demasiado humanos y dolorosos como para tener un equivalente monetario.
Esta excedencia del valor sobre el precio se puede aplicar a muchos bienes, pero es especialmente verdadera en el caso de muchos servicios a las personas, el cuidado, la educación, la sanidad, la investigación… El valor total de una visita médica que me soluciona un problema serio de salud tiene un valor humano y moral que ningún honorario, aunque sea pingüe, puede compensar. El valor económico de un profesor que ayuda a nuestros hijos a crecer es infinitamente más grande que su sueldo. Esta sobreabundancia se da, aunque en diferente medida, en todos los trabajos. Los sueldos supermillonarios así lo muestran con claridad, al contraluz de la indignación. Eso es lo que da valor moral al “gracias” que le decimos al camarero después de haber pagado la consumición.
Todas estas cosas las sabemos, las oímos y las sufrimos todos. Por eso, para estar satisfechos y vivir bien, los trabajadores tienen una necesidad vital (raramente satisfecha) de otras formas de remuneración simbólica y relacional que llenen, al menos un poco, la diferencia que existe entre el salario monetario del “bien trabajo” y el don de la propia vida en el trabajo. Es esta excedencia antropológica la que hace que el trabajo sea más grande que la mercancía-salario, siempre y en todas partes. Cuando transformamos el valor en precio y los bienes en mercancías no debemos olvidar la diferencia entre el valor de las cosas y su medida monetaria, entre el trabajo y su precio. Reconocerlo y actuar en consecuencia es un acto de justicia económica fundamental para la vida buena en sociedad.
Los comentarios de Luigino Bruni publicados por Avvenire se encuentran en el menú Editoriales Avvenire