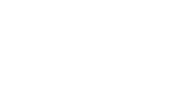Comentario - Economía, democracia y «poderes»
por Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 19/08/2012
 La dificultad para entender la crisis económica, financiera, cívica y política que estamos viviendo, radica, sobre todo, en que nuestro capitalismo financiero-individualista presenta algunos rasgos inéditos, junto a otros ya conocidos, que a muchos se les escapan e impiden entender lo que está ocurriendo. La lectura clásica del sistema económico y social moderno o democrático se basaba en las clases sociales, expresión a su vez de las clases económicas. La minoría que detenta la riqueza – se decía – tiene también en sus manos el poder político y lo ejerce con el consenso de la mayoría de los ciudadanos-trabajadores que aceptan ser gobernados por los intereses de los ricos y poderosos, ya que, en definitiva, o no se ve una alternativa mejor o se considera que sería demasiado arriesgada y costosa.
La dificultad para entender la crisis económica, financiera, cívica y política que estamos viviendo, radica, sobre todo, en que nuestro capitalismo financiero-individualista presenta algunos rasgos inéditos, junto a otros ya conocidos, que a muchos se les escapan e impiden entender lo que está ocurriendo. La lectura clásica del sistema económico y social moderno o democrático se basaba en las clases sociales, expresión a su vez de las clases económicas. La minoría que detenta la riqueza – se decía – tiene también en sus manos el poder político y lo ejerce con el consenso de la mayoría de los ciudadanos-trabajadores que aceptan ser gobernados por los intereses de los ricos y poderosos, ya que, en definitiva, o no se ve una alternativa mejor o se considera que sería demasiado arriesgada y costosa.
A propósito de esto, escribía el economista Achille Loria en 1902: «Cualquiera que observe desapasionadamente la sociedad humana (…) descubrirá en ella el extraño fenómeno de una absoluta e irrevocable escisión en dos clases rigurosamente separadas. Una de ellas, sin hacer nada, se apropia de rentas enormes y crecientes, mientras que la otra, mucho más numerosa, trabaja de la mañana a la noche de su vida a cambio de una mísera paga. O sea: una vive sin trabajar, mientras que la otra trabaja sin vivir o, cuanto menos, sin vivir humanamente».
El marxismo, el socialismo, el catolicismo social y el cooperativismo, sin olvidar el pensamiento liberal (ayer, John Stuart Mill y, hoy, Amartya Sen) compartían este diagnóstico, aunque diferían en la naturaleza de la relación que existía entre las clases, que para unos era de tipo cooperativo y armónico y para otros antagonista y violento. Algunos autores, como el italiano Vilfredo Pareto, el más conocido de ellos, teorizaron que esta distinción en dos o más clases contrapuestas no se limitaba a la economía y a la política, sino que se extendía a la inteligencia, a los talentos, hasta representar una especie de ley general natural, inmodificable en la práctica. Otros, en cambio, mantenían una opinión distinta. La historia de la democracia de los dos últimos siglos puede ser entendida como una lucha para reducir progresivamente o eliminar la rígida división de la sociedad en ricos/poderosos contra pobres/débiles, aunque hubiera y sigue habiendo grandes diferencias sobre cómo lograrlo.
La hipótesis de las teorías liberales era que el mercado mismo, a medida que evolucionara y madurara, haría más igualitario y democrático el capitalismo, mientras que las teorías marxistas propugnaban la revolución. En todo caso, ambas eran ‘teorías de progreso’, basadas en la convicción de que la sociedad moderna de algún modo superaría la opresión de una clase por otra. Pero la historia reciente ha demostrado que estos dos humanismos han traicionado su gran promesa, porque las sociedades modernas (incluidas las colectivistas del pasado reciente y del presente) no se encuentran, retóricas aparte, en una situación sustancialmente distinta de la descrita hace 110 años por Loria. La contraposición entre clases no tiene hoy menos raíces que en la era típica del capitalismo industrial o la sociedad feudal. Pero hay algunas novedades, que si no se ven y se comprenden, pueden escondernos la forma real que adquiere hoy la división en clases y las consecuencias que se derivan de ello.
La principal novedad consiste en la invisibilidad de la clase dominante actual. En anteriores sociedades, los ricos y poderosos eran bien conocidos y estaban presentes: eran los señores, los nobles, los patricios. Se les veía e incluso se les podía combatir y echar del trono en sus lugares concretos (palacios, castillos, la última planta de las oficinas…). Hoy los verdaderos ricos y los verdaderos poderosos viven en ciudades invisibles aunque muy reales, en no-lugares: ¿alguien se cruza por la calle de su ciudad con los verdaderos ricos (altos ejecutivos, financieros…)? A diferencia de lo que ocurría en el pasado, no se visten de manera (demasiado) diferente a nosotros, no tienen vehículos demasiado distintos de los nuestros y, aunque no tengan casas muy distintas de las nuestras, no las vemos salvo en televisión o en las revistas. Pero en el plano cívico es como si no existieran.
Por todo ello, es difícil interceptar a la nueva clase dominante y así se piensa y se escribe que las clases sociales, los señores y los súbditos, han desaparecido; y cuando aumenta la frustración, se les va a buscar en los lugares equivocados (pequeños y verdaderos empresarios, administradores locales, parlamentarios…). En cambio, la clase dominante sigue existiendo y sus miembros actúan a todos los niveles para consolidar privilegios, poder y, sobre todo, rentas de posición. Que quede claro: no se trata de recurrir al socorrido cuento de los complots, sino únicamente de tomarse en serio la categoría del poder, de la que se habla cada vez menos. Es demasiado evidente que a una exigua minoría de la población esta crisis no le ha causado ningún problema, antes bien: ha fortalecido su riqueza y su poder. La inseguridad, la vulnerabilidad, el miedo al presente y al futuro – señales típicas que, ayer como hoy, indican indigencia – no le afectan a la clase dominante, pero sí a todos los demás. Excepto, claro está, en las fases agudas de la crisis (el otoño pasado, por ejemplo), cuando ante el peligro de que saltase la banca (y los bancos), también la clase dominante sintió miedo y reaccionó inmediatamente, poniendo “comisarios” (con una exigente lista de deberes) en nuestras democracias, que no opusieron resistencia porque eran débiles, algunas estaban infiltradas y a todas les faltaba visión. Por si aún no nos habíamos dado cuenta, quien paga la cuenta para volver a poner el sistema bajo control no es la clase dominante, sino la otra: todos los demás. Por eso, bajo esta crisis se esconde una cuestión fundamental para la democracia: debemos tomar conciencia de que detrás de lo que está sucediendo no está el destino, ni hay nada inevitable: únicamente decisiones concretas que hay que entender, discutir y después votar democráticamente.
Hoy hay, no menos que ayer sino incluso más, una élite de población, cada vez más transnacional, asociada pero sin rostro, que quiere evitar la «quiebra» del sistema sin poner en discusión sus propios privilegios, riqueza y poder, sino lisa y llanamente la democracia. El pasado mes de enero exponía, con motivada y sabia alarma, un observador “no técnico” pero sí atento, como el presidente de la CEI, el cardenal Angelo Bagnasco, que tras clamorosas faltas de atención, cortinas de humo y modas culturales, se está favoreciendo «la formación de coágulos supranacionales tan poderosos y faltos de escrúpulos que hacen que la política cada vez esté más débil y sometida». Y así, mientras «debería ser decisiva», la política está arrinconada. Porque la (casi) invisible clase dominante ha decidido «dejarla fuera y hacerla irrelevante, casi inútil». Entonces ¿qué podemos hacer? En primer lugar, tomar conciencia del problema económico, social y democrático que se plantea y después actuar también políticamente. Pero usando, eso sí, categorías culturales que estén a la altura de la fase histórica que estamos atravesando.