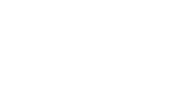La edición No. 23 de la revista científica del centro de Estudios SOUQ, de la casa de la Caridad, está completamente dedicado al tema del agua. Este es una contribución de Luigino Bruni.
Luigino Bruni
Publicado en SOUQuaderni n. 23 de abril 2021 el 23/04/2021
«En la Escritura, todos mueren de sed. ¿Y qué es esta sed universal sino Dios mismo sediento de sí? Siempre he pensado, desde que lo aprendí, que morir con este versículo en los labios sería un hermoso no-morir».
Léon Bloy, Le symbolisme de l’Apparition
La ambivalencia de un gran símbolo
La Biblia también puede ser narrada como una historia del agua. El agua es uno de sus grandes símbolos. Es su alfa y su omega: la Biblia se abre con las aguas del Génesis y se cierra, en el último capítulo del Apocalipsis, con un río en la ciudad. En ella están los ríos Pisón, Tigris, Éufrates, Nilo, Jordán y el Yaboc, junto con Noé, Abraham, Agar, Raquel, Moisés, Mara, el Bautista, la samaritana, el Gólgota. Ríos, pozos y mujeres. El agua y la vida. El agua es la vida. Siempre y en todas partes, sobre todo en las regiones semiáridas del Medio Oriente.
Esta historia comienza ya en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis: «El espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas». Agua, aguas en plural, es una de las palabras más repetidas en la creación del mundo – Dios separa las aguas (las de debajo y las de encima del firmamento), las recoge en mares para crear la tierra seca, y finalmente ordena que “bullan” las aguas de peces y vida. El agua no es creada por Dios. Es preexistente. Dios-Elohim se la encuentra ya en el mundo. La separa, la recoge, la llena, pero no la crea. Para el hombre antiguo, el agua es tan primordial y preexistente como el mismo Dios, que, para crear el resto, no puede prescindir del agua. El agua es el elemento base de la vida, el primer ladrillo de la cadena de los seres vivos, el ambiente donde se desenvuelve la creación – hoy sabemos que fue probablemente en las aguas de los mares donde surgieron las primeras formas de vida.
Además, el agua es la gran protagonista de la maravillosa historia de Noé y el diluvio, que el Génesis toma del mito sumerio de Gilgamesh. En este caso, las aguas no son buenas, sino que se convierten en el instrumento del que Dios se sirve para destruir a los seres humanos que se han maleado. Pero a pesar de nuestra maldad, la vida continúa, las aguas se retiran y la vida vuelve a empezar, con la señal de la primera alianza entre Dios, Noé y los hombres y los animales salvados: el arco iris, otro elemento que tiene que ver con el agua.
En el vado nocturno de un torrente, el Yaboc, tiene lugar la lucha entre Jacob y el ángel de Dios (Génesis 32), cuando resulta herido en el nervio ciático y es bendecido. Una lucha acuática donde Jacob se convierte en Israel, el nombre de un pueblo entero.
El agua está también en el centro de la liberación de Egipto, el país del gran río, cuando las aguas del Mar Rojo se abren para permitir a Moisés y al pueblo hebreo salir de Egipto hacia la tierra prometida, hacia otro río, el Jordán. Y en el paso del gran río de la esclavitud al pequeño río de la libertad, la sed y el milagro del agua son elementos y etapas esenciales (Masá y Meribá, las aguas amargas de Mara). El exilio, la otra gran experiencia tremenda del pueblo (iglo VI a.C.), es contado con la imagen del agua: junto a los ríos de Babilonia, el Tigris y el Éufrates.
Los monstruos tremendos y más temidos en el libro de Job – Leviatán y Behemot (Job 40) –, son monstruos marinos, habitantes de las aguas profundas. El mismo Leviatán al que Thomas Hobbes recurrirá para dar nombre a su libro, imagen del poder político absoluto que, sin embargo, permite la sociedad civil.
Y podríamos continuar con el baño de Betsabé que condujo a David al pecado más vil de la Biblia, con las múltiples sequías (desde Abraham a Rut) que constelan la historia de la salvación, o con los pozos a cuyo alrededor sitúa la Biblia muchos diálogos entre hombres y mujeres (el de Jacob y el de la Samaritana, que por la traducción son el mismo pozo). El Nuevo Testamento está inmerso en el agua. Desde el bautismo de Juan, que abre el evangelio de Marcos, hasta el bautismo de Jesús, o hasta el mar de Tiberíades donde se produce la llamada de los apóstoles, muchos de los cuales son pescadores, trabajadores del agua. El Evangelio de Juan sitúa el comienzo de la vida pública de Jesús en el milagro del agua transformada en vino. «Tengo sed» son algunas de las pocas palabras que resuenan en el Gólgota, donde del costado del crucificado sale «sangre y agua».
Los salmos están continuamente regados por el agua, que calma la sed de los hombres y de la cierva. El canto de la cierva sedienta, metáfora de la búsqueda de Dios, es uno de los himnos poéticos más hermosos de la Escritura.
«Como la cierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras me preguntan: ¿dónde está tu Dios?» (Salmo 42,2-5). La metáfora de la cierva sedienta que, tras un largo peregrinar, llega a un arroyo seco y árido es muy fuerte y rica, habitual en la literatura espiritual, inspiradora de uno de los cánticos espirituales más sublimes y elevados de la historia de la espiritualidad (el de Juan de la Cruz). Si alguien ha oído el bramido de un ciervo sediento – o de un corzo o un gamo, más habituales entre nosotros – sabe que es un verso inquietante, un lamento lacerante que no se olvida. Este sonido habrá impresionado al hombre antiguo del Medio Oriente, más capaz que nosotros de leer y descifrar los lamentos de la creación. El salmista, tal vez exiliado en el norte, en la región donde nace el Jordán, lejos de Jerusalén y de su templo, tomó el grito animal más lacerante que había oído y lo convirtió en el canto de su alma anhelante del Dios de la juventud que ya no estaba. La Biblia está llena de palabras tomadas prestadas de la naturaleza y de los animales para intentar decir lo que las emociones humanas no saben decir: el fuego en una zarza, la nube apoyada en una montaña, el fuego sobre el Carmelo, la brisa suave, la lluvia.
No es fácil utilizar la imagen de la sed para expresar la relación con Dios. Determinada literatura religiosa deshace la metáfora equiparando la fe con el agua que extingue la sed. La sed sería el movimiento ascendente del hombre, la pregunta antropológica a la que Dios responde con el ofrecimiento de la fe. Desde este punto de vista, no habría nada de religioso en la experiencia de la sed, que sería únicamente la premisa de la fe, la antecámara de la vida religiosa que comenzaría cuando, al llegar a la fuente, finalmente se puede beber – la sed terminaría en el encuentro con el agua. Para muchos la fe es eso, y en la Escritura no faltan puntos de apoyo para esta interpretación del agua y de la sed (Jn 4,13-14).
Pero cada salmo es muchas cosas a la vez. Es estratificación de significados y experiencias distintas de fe y de humanidad. Acerca de esta sed, el salmo nos sugiere algo distinto. La sed no es solo preparación de la experiencia religiosa, ya es fe, ya es relación con Dios. El tiempo de la sed es el tiempo de la fe. En este salmo se menciona a Dios 22 veces. Un canto desesperado por la ausencia de Dios es uno de los salmos de todo el salterio donde más habita el nombre de Dios. El desierto en la Biblia es lugar del encuentro con Dios. La tierra prometida no es el único lugar donde Dios habita, como tampoco lo es el templo. Moisés no entró en la tierra prometida, para mostrarnos que también el desierto y su sed pueden ser la tienda del encuentro con Dios, tal vez el más puro y verdadero. Su muerte fuera de Canaán es también una manera de eternizar la promesa y su deseo.
El salmo, entonces, nos pone en guardia frente a un error típico del hombre y de la mujer de fe: identificar la fe solo con el agua. Es un error muy común de quien piensa y vive la fe como un vivac estable en un oasis con agua abundante que, una vez encontrado al final de un primer camino, ya no se abandona. Aquí la cierva descansa, tranquila y sin sed, en el nuevo jardín del que no se aleja para acometer nuevas peregrinaciones. Esta es una visión de la fe como consumo de bienes espirituales, como confort, como satisfacción plena del consumidor religioso, que se olvida del seguimiento y del arameo errante. El salmo, en cambio, nos recuerda que la sed es la condición originaria de la vida espiritual adulta, porque, aunque encontremos alguna fuente a lo largo del camino, inmediatamente hay que levantar la tienda, volver sin tardanza al camino, y repetir pronto la misma experiencia de la sed-fe; que la crisis de fe no es la aridez sino la extinción de la sed. Mientras tengamos sed de Dios y de la vida estaremos caminando por el único camino bueno, mejor todavía si lo hacemos en compañía de los pobres, los sedientos y los hambrientos. La fe bíblica consiste en gritar a Dios en el tiempo infinito de la sequía, porque ninguna experiencia de lo divino puede apagar el deseo de paraíso. En esta tierra no existe un agua capaz de saciar la sed de Dios, y si nos sentimos religiosamente saciados es muy probable que estemos bebiendo el agua de los ídolos, que es también un distribuidor automático de bebidas saciantes. Es interesante notar otro detalle: aunque el texto hebreo habla de un ciervo (’aiál), la tradición siempre ha visto una cierva en este salmo. Quizá porque solo las madres conocen de verdad los gritos ante ciertas ausencias, y solo ellas han aprendido verdaderamente la paradójica bienaventuranza de la sed.
En este salmo, la imagen del agua contiene también una bella metáfora de la evolución de una vocación. Comienza con una primera agua, la del primer encuentro de juventud. Después continúa toda la vida con la experiencia de la sed, cuando se va vagando en busca de la primera agua que ya no podemos encontrar, y mientras vagamos nuestra garganta seca de agua se llena con el grito de Dios. Para terminar, tal vez, con un agua distinta que encontramos donde y cuando ya no la buscamos – es muy hermoso que una de las últimas palabras de Jesús que aparecen en los evangelios sea: «tengo sed». Nosotros vivimos esta sequedad como experiencia de imperfección, de falta, a veces de fracaso, y nos olvidamos de la bienaventuranza de la sed: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia», que tienen hambre y sed de mí. Echamos de menos el agua de la primera juventud porque no entendemos que el objetivo de esa agua era sobre todo encender la sed para después caminar como peregrinos sedientos por el mundo. Hasta que un bendito día entendemos que dentro de esa carestía es donde se esconde y se encuentra el sentido religioso de la vida. Allí están la pobreza y la pureza que deseamos desde el primer día y confundimos con el agua. Ese día nos sentimos amigos solidarios de todos los sedientos, los hambrientos de pan y de justicia, los necesitados de la tierra, y nos hacemos finalmente pobres. Porque descubrimos que la fe no es posesión, sino promesa.
El templo acuático de Ezequiel
La página tal vez más hermosa sobre el agua es la que nos regala el profeta Ezequiel: «Me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante […] El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho» (Ezequiel 47,1-2). El agua va creciendo en directo mientras Ezequiel la observa asombrado y un poco asustado: «El que llevaba el cordel en la mano salió hacia levante. Midió quinientos metros, y me hizo cruzar las aguas: ¡agua hasta los tobillos! Midió otros quinientos, y me hizo cruzar las aguas: ¡agua hasta las rodillas! Midió otros quinientos, y me hizo cruzar: ¡agua hasta la cintura! Midió otros quinientos: era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie: era un torrente que no se podía vadear» (47,3-5). Estamos con él en el torrente-río, sentimos crecer el agua desde los tobillos hasta la cintura y más arriba. Ezequiel está dentro de su vado junto a un ángel. Esta vez el hombre y el ángel no luchan, no hay herida en el nervio ciático. Solo la bendición de un mensaje eterno sobre el espíritu, sobre el templo y sobre la vida. La visión continúa: «Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo: -Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas pútridas y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan, allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente» (47,7-9). El ángel muestra a Ezequiel el paisaje. Donde antes solo había desierto y aridez, han crecido muchos árboles «cuyas hojas no se marchitarán, ni sus frutos se acabarán; darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario; su fruto será comestible y sus hojas medicinales» (47,12).
Agua y espíritu. El agua es espíritu. La Biblia es un inmenso e infinito canto a la vida. Todo en ella habla siempre y solo de vida. Lo dice de muchas maneras y con muchas imágenes, pero con el agua lo hace de una forma distinta y muy fuerte. El pueblo heredero de las tiendas móviles lleva en su código genético la búsqueda del agua para vivir. Durante milenios la ha visto llegar en su estación para dar vida a lo que parecía muerto y que habría muerto de verdad si ella no hubiera llegado. Ha visto florecer el desierto en mil colores tras las lluvias primaverales, y en estas resurrecciones han nacido las oraciones más hermosas y han brotado los salmos más poéticos. Para intuir algo de esta visión del templo-fuente deberíamos leerla en el desierto de Sur, al lado de Agar, o en el desierto con Moisés y el pueblo murmurando por la sed; sentir la sed en nuestra carne y después experimentar el agua que llega y nos salva. El agua es una hermana pobre del espíritu: útil, humilde preciosa y casta.
El gran cuadro de las aguas y de la vida culmina con el hombre y con su trabajo: «Se pondrán pescadores a su orilla: desde Engadí hasta Eglain habrá tendederos de redes» (47,10). Sin hombres y mujeres que trabajen, el milagro de las aguas no está completo. En el culmen del agua encontramos al hombre y tras él, el trabajo.
Este es el humanismo bíblico. Este es el canto del Adam que, como vértice de una manifestación cósmica de Dios, pone trabajadores, pescadores que echan las redes. Otros pescadores, algunos siglos más tarde, llevarán el agua del espíritu a toda la tierra, cuando, llamados mientras trabajaban, reconocieron en aquella voz la voz de la vida, porque, trabajando, quedaron vinculados a la misma fuente. El templo-fuente, inmerso en las aguas que generan un río que inunda, fecunda y vivifica el mundo, es una de las páginas más hermosas de toda la Biblia y una de las más proféticas de Ezequiel. Porque habla de pasado y de futuro a la vez: bereshit y eskaton. En Ezequiel, esta agua contiene uno de los mensajes religiosos, teológicos y sociales más potentes del humanismo bíblico. El templo es y puede ser fuente de agua vivificante si el agua no permanece encerrada y celosamente guardada dentro del templo. Solo si sale de allí para inundar el mundo. El agua del templo no está destinada al consumo interno del templo. Esa agua no es producida para las exigencias de pureza del culto religioso. No: el agua nace dentro pero corre hacia fuera. Es un agua laica, civil, secular. El Ezequiel sacerdote de Jerusalén cree que el templo es el lugar de la presencia de la gloria de YHWH en la tierra. Pero el Ezequiel profeta sabe y dice que esa presencia no está ahí para ser consumida en el culto por sus fieles, porque es generada para ser donada a quien se encuentra fuera del templo.
«La fuente no es para mí», la hermosa expresión de Bernadette de Lourdes, es un lema profético universal en la relación entre templo y espíritu. El agua viene a fecundar la tierra. El Cielo no la da gratuitamente para lavar los escurrideros de la sangre de los sacrificios bajo el altar del templo. Las religiones y las comunidades espirituales pueden seguir generando agua viva y apagando la sed de la gente si superan, con la castidad, la tentación perenne de beber el agua que nace de ellas. Ezequiel, que tiene esta visión después de que el templo ha sido destruido por Nabucodonosor, intuye que, para que pueda existir un nuevo templo después del exilio, la fe y el templo no pueden ser los mismos de antes – toda gran crisis cambia la relación entre fe y culto. Aprender, en el inmenso dolor, que su Dios sigue siendo verdadero aunque haya sido derrotado, que la fe es posible incluso sin un lugar sagrado porque el lugar de Dios es la tierra entera, cambió para siempre la religión y el culto.
El templo con las grandes aguas es entonces una gran herencia espiritual de Ezequiel, un mensaje que parte de la tierra de exilio de Babilonia y atraviesa toda la escritura. La encontramos, por ejemplo, en el libro de Ben Sirá, que retoma la imagen del templo-fuente de Ezequiel y la aplica a la sabiduría: «Yo salí como canal de un río y como acequia que riega un jardín; dije: Regaré mi huerto y empaparé mis arriates, pero el canal se me hizo un río y el río se me hizo un lago» (24,30-31). El templo es demasiado pequeño para contener el agua de la sabiduría.
El profeta Ezequiel regresa en la conclusión del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en otra imagen obra maestra, como vértice de más de medio milenio de profecía que abrió de par en par las puertas de templo para hacerlo coincidir con el mundo entero: «Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida, que da fruto doce veces: cada mes una cosecha, y sus hojas son medicinales para las naciones» (22,1-2).
Aquí el agua no mana debajo del templo, sino del “trono de Dios y del Cordero”. En la epifanía final del espíritu, el templo ya no está. Del paisaje de la nueva Jerusalén ha desaparecido el templo, como leemos pocos versículos antes en otro pasaje paradójico y estupendo: «No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo» (Apocalipsis 21,22). Al igual que la Ley, también el templo es un pedagogo, que un día tendrá que desaparecer para dejar sitio al encuentro inmediato con el agua viva. En este mundo nuevo, el árbol de la vida ya no está en el jardín de Edén, sino que crece en medio de la plaza. Una frase maravillosa. La plaza será el nuevo nombre del templo. Este es el gran canto de la laicidad bíblica: hermana plaza, hermana oficina, hermana fábrica, hermano trabajo. Hermana agua.
Credits foto: Simona Sambati.